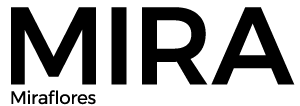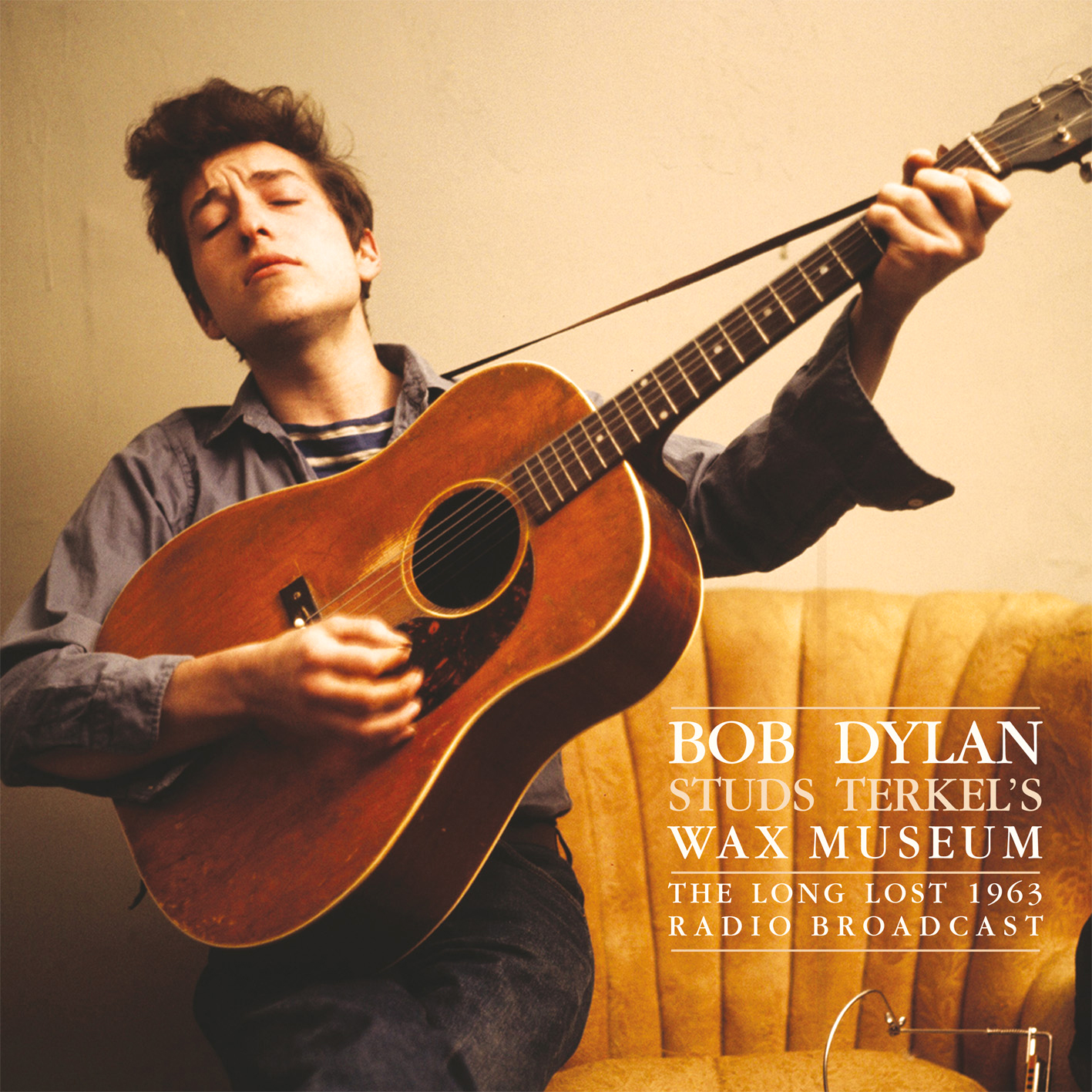En un testamento redactado prematuramente, Beethoven hizo a sus hermanos la siguiente advertencia: “Recomendad a vuestros hijos la virtud; solo ella puede hacer feliz, no el dinero, yo hablo por experiencia; ella fue la que a mí me levantó de la miseria; a ella, además de a mi arte, tengo que agradecerle no haber acabado con mi vida a través del suicidio.”
¿Qué grandeza y poder transfigurador tuvo el arte para disuadir a Beethoven de poner fin a una vida llena de sufrimientos?
El arte auténtico nos reconcilia con la vida.
El arte –en concreto, el arte musical– era para este genial compositor una forma privilegiada de participar en un reino de belleza extraordinaria, y de comunicarlo en alguna medida a los hombres. El arte no es propiedad de los artistas, es un don que ha de ser acogido con agradecimiento. Las obras de arte no se “hacen” o “producen” -contra lo que a menudo se afirma actualmente-, se crean como fruto de un encuentro.
Beethoven solía pasear por el campo antes de componer, a fin de inspirarse. El contacto con la naturaleza encendía su inspiración porque veía a todos los seres como huellas del Creador; podía entender su mensaje profundo y dialogar con ellos. “Lo más bello que hay en el mundo –escribió en una ocasión– es un rayo de sol atravesando la copa de un árbol.”
La concepción del arte como una actividad dialógica explica que Beethoven fuera muy consciente de que era un genio y reclamara para su persona el debido respeto, y que al mismo tiempo, se mantuviera siempre humilde y enraizado en lo divino.
Solía dar clases a jóvenes de la nobleza y se cuenta que un noble le trató en cierta ocasión como a un criado distinguido. Beethoven no dudó en hacerle la siguiente reconvención: “Señor conde, tráteme con el debido respeto, pues nobles hay muchos y Beethoven solo hay uno; los condes se mueren y desaparecen, y mi música será cada día más apreciada.”
Ante una mirada superficial pueden parecer estas palabras como altaneras. Si conocemos a quien las pronunció, sabemos que no responden a una actitud de soberbia sino de sobrecogimiento ante el don del que era depositario.
La conciencia de ser un oficiante de la belleza, dio ánimo a Beethoven para seguir componiendo –a pesar de hallarse privado del encanto de los sonidos– y dedicar su inspiración más lograda a dos tareas excelsas:
1) Crear un ámbito de alegría desbordante para celebrar la solidaridad entre los hombres, y entre estos y su Creador.
2) Hacerse portavoz de una humanidad que se convierte toda ella, en un acto de súplica y adoración.
1) La Novena Sinfonía y la solidaridad
La primera tarea fue realizada en la Novena Sinfonía. Al comienzo del cuarto tiempo, la orquesta se desgarra en un chillido sobrecogedor que todavía hoy nos sorprende. Los violonchelos –instrumento muy cercano en su timbre a la voz humana– manifiestan su desagrado. Ante tal protesta, la orquesta hace oír los primeros compases del primer tiempo. Los violonchelos tampoco están de acuerdo. Lo mismo sucede cuando la orquesta recuerda el comienzo del segundo y el tercer tiempo.
Entonces la orquesta sugiere el tema de la alegría. Los violonchelos se muestran complacidos y al unísono, y en pianísimo, nos hacen oír el tema completo. El resto de la orquesta se mantiene a la escucha.
Al terminar el tema, varias familias de instrumentos entran en juego con los violonchelos –que repiten el tema– y tejen un contrapunto hermosísimo que nos hace pensar en la belleza de la vinculación interpersonal. Cuando concluye el tema, se agregan nuevos instrumentos para indicar que se incrementa la unidad entre los hombres, y al final, la orquesta entera interpreta el tema de forma homofónica y grandiosa.
El gozo que produce esta primera experiencia de unidad se hace desbordante y la orquesta parece desmadrarse de alegría. Pero la humanidad suele volver a la discordia y la orquesta, para indicarlo, repite el chirrido del comienzo.
Ante esta recaída en la escisión, Beethoven quiere repetir con mayor claridad el mensaje que había dejado entrever y acude –por primera vez en una sinfonía– a la voz humana.
Un barítono exclama con voz potente: “Oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere und freundevollere anhören” (“Oh amigos, estos tonos no, dejadnos oír otros más agradables y alegres”). Estos dos versos fueron escritos por el mismo Beethoven como preludio a la Oda a la Alegría de Schiller, que es cantada a continuación y culmina en el pasaje sublime que concluye con estas palabras: “Hermanos, por encima de la carpa de las estrellas tiene que habitar un padre amoroso”.
2) La Misa Solemne y la energía del encuentro
La segunda tarea halló cumplida realización en la Misa solemne. Ya en plena madurez, cuando se vio reducido a un despojo humano -completamente sordo, lo que es una tragedia para un virtuoso de la música, casi ciego, arruinado económicamente y muy quebrantado en su salud-, Beethoven, aun teniendo un carácter fuerte, no se rebeló contra la Providencia; se retiró a una aldea de la frontera austrohúngara para componer “un himno de alabanza y agradecimiento al Supremo Hacedor”, según palabras suyas. El fruto de este retiro fue una de las cimas del arte universal, la Misa Solemne en Re Mayor.
Beethoven no vivió nunca el arte como pura diversión o medio para ganar prestigio y bienes materiales. Su actividad artística fue en todo momento el vínculo viviente de su persona con los demás seres humanos y con el Ser Supremo: “Me parecía imposible dejar el mundo antes de producir todo aquello para lo que me sentía dotado –escribe en su testamento–, y así dilataba esta vida miserable (…)”.
Miserable -lo explica él mismo a continuación- en cuanto al cúmulo de sufrimientos que la atenazaban, pero gloriosa –podemos agregar nosotros– por constituir un tejido de encuentros. El encuentro es una experiencia de éxtasis o creatividad, no de vértigo o fascinación.
Si Beethoven hubiera sido un hombre entregado al vértigo, al afán de dominar lo que encandila los instintos para ponerlo al propio servicio, no hubiera podido superar –en la hora del infortunio total– la tentación del suicidio, porque la estación término del proceso de vértigo es la destrucción.
Pero su vida estuvo consagrada al cultivo del arte y de la virtud, es decir, al ejercicio de los modos más altos de creatividad o éxtasis, pues la virtud es la “fuerza” –virtus– que nos permite cumplir las exigencias de la creación de encuentros.
Esta concepción profunda del arte inspira el estudio (que realicé) del poder formativo de la experiencia artística. La experiencia estética bien vivida, nos permite dar madurez a la inteligencia –otorgándole largo alcance, amplitud y profundidad–, y desanudar ese bloqueo que se forma en nuestro interior cuando pensamos que libertad y normas, autonomía y heteronomía, independencia y solidaridad, se oponen entre sí insalvablemente.
Al considerar estos pares de conceptos como complementarios y no como opuestos, damos un salto gigante hacia la madurez personal.