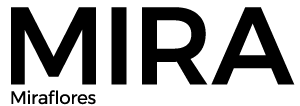Los adolescentes están llenos de energía y de idealismo, aunque a veces no lo demuestren. Si tienes uno en casa, no pelees con él, guíalo. Impúlsalo a tomar riesgos sanos. Él podría desarrollar un cerebro más fuerte y valiosas habilidades en el proceso.
En el cerebro de los adolescentes, la luz de seguir ADELANTE brilla mucho, pero la de CUIDADO y ALTO no. Por eso son más propensos a tomar riesgos. Al guiar a tu hijo hacia retos sanos podrás ayudarlo a madurar y distraerlo de tomar riesgos negativos.
La psicóloga Lynn Ponton afirma: “Hay dos cosas claras sobre los adolescentes: van a tomar riesgos y sus padres se sienten aterrados por ello”. No es para menos. Un estudio de Teens Today demostró que muchos padres piensan que los riesgos tomados por los adolescentes incluyen: manejar imprudentemente, tomar hasta emborracharse, usar drogas, sexo irresponsable, etc., todo negativo.
Sin embargo, hay riesgos sanos como practicar un deporte de aventura, comenzar un pequeño negocio o participar en un concurso de talentos, que no ponen a un adolescente en peligro, pero requieren que arriesgue algo (fallar, críticas, etc.). En el proceso, él ganará confianza en sí mismo, valor y las habilidades para planear y resistir impulsos.
Enseña a tu hijo a enfocarse en riesgos sanos
Hay muchas oportunidades sanas y baratas, como unirse a un equipo de algún deporte o presentarse a una audición. Trata de encontrar ideas en la biblioteca, la escuela, un club, las parroquias o asociaciones con fines comunitarios o altruistas.
Una vez que se decida por algo, puede que necesite ayuda para comenzar. Recuerda que sus habilidades de planeación y estrategia todavía no están desarrolladas, pero no te sobrepases. Darle mucha ayuda podría destruir su autoestima.
Que entienda las consecuencias de los riesgos negativos
Riesgos negativos como experimentar con drogas, sobrepasar el límite de velocidad, copiar en un examen, robar, conducir con copas o ir en un auto con un conductor borracho, usualmente tienen consecuencias negativas. Muchas veces, los adolescentes no resisten la tentación y creen que nada malo les va a pasar.
La importancia de hacer una diferencia
Cuando un adolescente invierte tiempo y energía en una causa en la que cree, llega a ver y sentir su impacto en el mundo. También adquiere práctica en planeación y preparación de proyectos, lo que le servirá en el futuro y le ayudará a fortalecer su carácter.
Ayúdalo a enfocarse en sus propios intereses
La mayoría de los adolescentes están llenos de entusiasmo, pero cortos de ideas específicas. Reflexionar juntos puede ayudarlos a encontrar la actividad perfecta para ellos. Aquí hay algunas preguntas para comenzar:
Si tuvieras un año para cambiar el mundo, ¿qué harías? ¿Y si solo tuvieras una semana? ¿O un día?
Si pudieras regalar un millón de pesos, ¿a quién se lo darías y para qué?
¿Qué piensas que ayudaría a tener un mejor lugar para vivir?
Si tu hijo dice algo que viene de la nada como: “Quiero volar en un planeador alrededor del mundo para hacer reflexionar a la gente sobre la contaminación del aire”, no digas nada. Escribe la idea en un papel y continúa. Así es como funciona el proceso.
Mira lo que hacen otros adolescentes
Si tu sesión resulta inútil, consulta con escuelas, parroquias, clubes o asociaciones civiles. Puede haber docenas de opciones cerca de casa, como servir en comedores comunitarios, leer a ciegos, alfabetizar, enseñarle habilidades de computación a personas de la tercera edad, participar en alguna causa ecológica; o no tan cerca, como ayudar a construir casas para gente de escasos recursos.
Si ninguna de tus ideas lo inspira, hay miles de recursos en Internet para voluntarios adolescentes. Así que cuando él encuentre algo que le guste, ayúdale con preguntas como: “¿A quién vas a llamar para ofrecerte como voluntario?, ¿cuánto tiempo quieres aportar?, ¿cómo llegarás allí?,¿qué ropa, habilidades o herramientas necesitas?”.
Si tu hijo pierde el rumbo, no te metas inmediatamente para ayudarlo. Déjalo luchar un poco para encontrar una solución, ya que esto hará que su cerebro se fortalezca. Si se ha desalentado o pesa más la flojera en él, aliéntalo. Si aun así no recupera la motivación, probablemente tiene una buena razón. A lo mejor su vida ya está muy llena de actividades u obligaciones, y el voluntariado lo estresa más. Si es el caso, déjalo así. Él tiene muchos años por delante para dejar su huella en el mundo.
Mira lo que hacen otros adolescentes
Si tu sesión resulta inútil, consulta con escuelas, parroquias, clubes o asociaciones civiles. Puede haber docenas de opciones cerca de casa, como servir en comedores comunitarios, leer a ciegos, alfabetizar, enseñarle habilidades de computación a personas de la tercera edad, participar en alguna causa ecológica; o no tan cerca, como ayudar a construir casas para gente de escasos recursos.
Si ninguna de tus ideas lo inspira, hay miles de recursos en Internet para voluntarios adolescentes. Así que cuando él encuentre algo que le guste, ayúdale con preguntas como: “¿A quién vas a llamar para ofrecerte como voluntario?, ¿cuánto tiempo quieres aportar?, ¿cómo llegarás allí?,¿qué ropa, habilidades o herramientas necesitas?”.
Si tu hijo pierde el rumbo, no te metas inmediatamente para ayudarlo. Déjalo luchar un poco para encontrar una solución, ya que esto hará que su cerebro se fortalezca. Si se ha desalentado o pesa más la flojera en él, aliéntalo. Si aun así no recupera la motivación, probablemente tiene una buena razón. A lo mejor su vida ya está muy llena de actividades u obligaciones, y el voluntariado lo estresa más. Si es el caso, déjalo así. Él tiene muchos años por delante para dejar su huella en el mundo.
Lectura recomendada:
Cómo educar hijos sin adicciones.
María Elena Castro, Jorge Lanes, Mónica Margain. PAX.
ISBN:9786074382730
www.casadelibro.com.mx