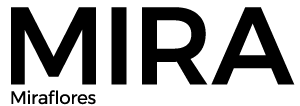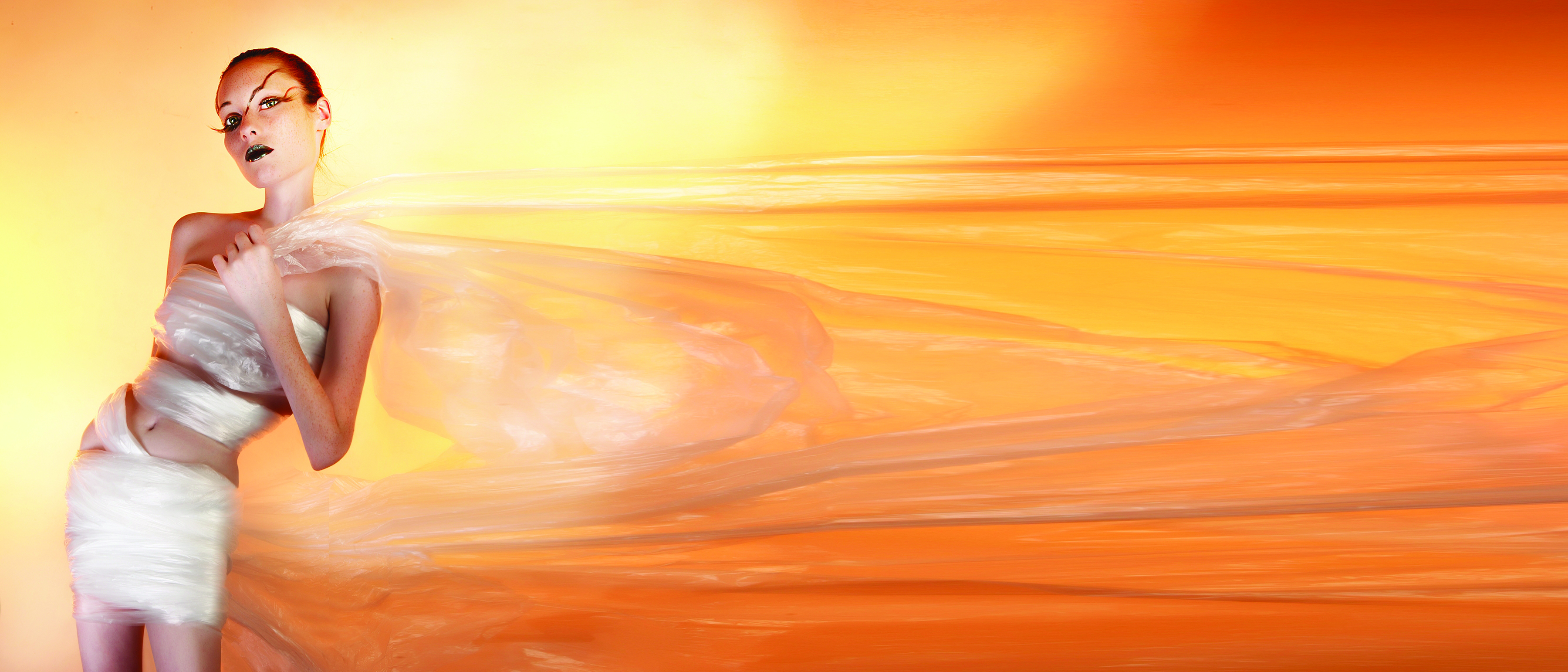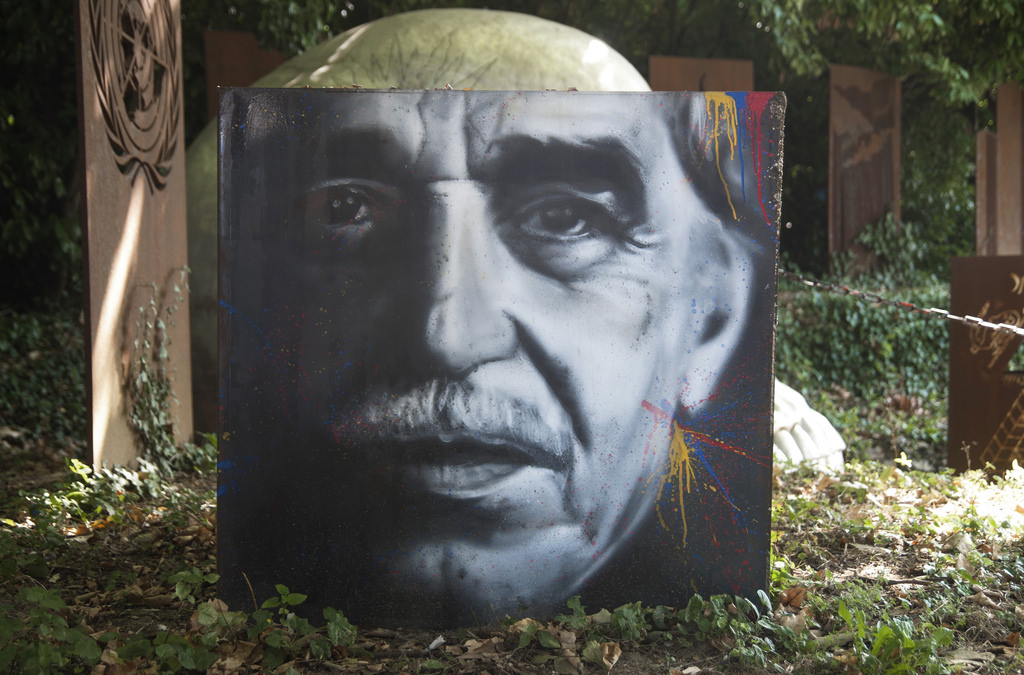Miércoles 25 de septiembre de 2013, tercera semana de clases, primer examen de Ciencias Sociales en 1º de secundaria. La profesora da la instrucción:
– Ha terminado el tiempo. Las últimas de cada fila que recojan los exámenes. –Sin embargo, una de las alumnas tiene más información que transmitir y se queda el examen. Se apura hasta lo que ella considera el último segundo y entrega el examen a la profesora.
– El tiempo terminó. Tienes cero.
– No por favor, por favor –ruega la alumna–, recójame el examen, por favor.
– Vale, te lo recojo. –La profesora toma el examen en su mano, lo rompe en cuatro trozos y puntualiza– pero tienes cero.
Disculpen mi simpleza, pero sencillamente no lo entiendo.
Hasta donde sé, los exámenes tienen un único objetivo: constatar el nivel de conocimientos que un alumno ha alcanzado en una determinada materia. No sé qué otro objetivo pueden tener.
Durante la carrera (psicología) nos insistieron hasta la saciedad en que los test debían tener dos características: validez y fiabilidad. Hoy dejaremos la fiabilidad de lado. La validez significa que el test realmente mide aquella variable para la que ha sido diseñado. Es decir, si el instrumento en cuestión es una balanza, que mida el peso real de los objetos. Algunos tenderos solían alterar sus balanzas para que indicaran un mayor peso y así cobrar más. Alteraban su validez.
Los exámenes deben estar diseñados para medir con la máxima exactitud posible el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos. Esa sería su validez. Si es así, ¿qué aporta la variable “tiempo”?
¿Es más válido un examen hecho “contra reloj” que uno “sin tiempo límite”?
La variable tiempo añade estrés al alumno. Nervios, que MUY probablemente interfieren en la capacidad de una gran cantidad de alumnos para demostrar su nivel de conocimientos y por tanto, RESTA VALIDEZ A LA PRUEBA.
Es decir: los exámenes hechos contra el cronómetro (la inmensa mayoría de los exámenes se hacen así) no miden los conocimientos del alumno, sino su capacidad para expresar los conocimientos bajo condiciones de estrés. ¿Era ese su objetivo?
Yo solo he tenido el privilegio de ser profesor en un centro universitario, lo cual es fácil, ya que los alumnos saben, mal que bien, leer y escribir. Cuanto más pequeños son los alumnos, muchísimo más difícil se hace la tarea del docente. Cuando tuve que hacer exámenes con límite de tiempo –obligado por el decanato – me aseguré de que me dieran la última hora del día para que mis alumnos no tuvieran que ir después a ninguna otra clase ni examen.
Mis exámenes eran sin límite de tiempo. Podían tardar cuanto quisieran. Yo sólo quería saber lo que habían aprendido, sin factor temporal que pudiera estresarles. Un alumno tuvo a bien estar cuatro horas frente al examen – sus compañeros habían entregado la prueba en menos de una hora. Naturalmente me dio tiempo a corregir el resto de los exámenes. El alumno en cuestión suspendió la prueba – pero no fue por falta de tiempo.
Mientras los exámenes sigan siendo “contra reloj”, su validez queda en entredicho.
Aunque yo no sea profesor, permítanme un consejo para facilitar que los exámenes cumplan con su función:
Diseñen exámenes que un alumno promedio pueda completar en dos tercios de la duración de su clase (si la clase dura 60 minutos, que puedan contestarlo en 40 minutos; si la clase dura 50 minutos que puedan hacerlo en 30 minutos). ¿Quién es alumno promedio? La mayor parte de los alumnos: si son 30 alumnos en clase, alrededor de 20 alumnos deberían ser capaces de contestar al examen en ese tiempo. Seguro que hay de 4 a 6 alumnos que, por sabérselo magníficamente bien o por no saber lo suficiente del tema, tardarán algo menos, mientras que habrá alumnos, otros 4 o 6, que por su modo de procesar la información necesitarán más del tiempo promedio; no hay problema, usted ya se lo ha concedido al diseñar el examen.
Entre 30 y 40 minutos son más que suficientes para saber cuánto aprendió un alumno sobre un tema, y es un tiempo más que prudencial para que complete la tarea de manera óptima. Si los alumnos promedio tardan más tiempo, es probable que sus cerebros no rindan para cubrir el objetivo con la necesaria validez. Si la mayoría de los alumnos tardan más de 40 minutos en contestar los exámenes, debería revisar el diseño de los mismos, es muy probable que pueda mejorarlo.
Hay profesores que no solo deberían revisar el diseño, sino también su objetivo. Es decir, los hay que diseñan exámenes NO con el objetivo de ver cuánto han aprendido sus alumnos, sino con el objetivo de ver qué NO han aprendido. Como dicen los jóvenes: van a pillar. Son profesores que se enorgullecen de que ningún alumno suyo sea capaz de obtener un 10, por no referirnos a esos profesores, habitualmente universitarios, que se consideran un referente porque la mayoría de sus alumnos suspende. Es una lástima que a esas personas se les tenga que llamar también “profesor”, es una palabra demasiado rica y demasiado profunda. Les viene grande. Muy grande.
Otra idea, para que los alumnos puedan demostrar qué han aprendido, es incluir siempre lo siguiente: Escribe todo lo que sepas sobre aquella parte del tema que más te haya gustado o mejor hayas preparado; asignando 2 puntos a dicha pregunta (si puntúa sobre 10) o 20 puntos si puntúa sobre 100.
Si estas ideas no son de su agrado, o si no ve posible llevarlas a cabo, hay otras formas de que la variable tiempo incida menos en el resultado de los exámenes –reduzca validez a la prueba–, aunque considero que son más “parches” que soluciones:
1) Haga los exámenes sin límite temporal.
2) Valore y puntúe únicamente las respuestas que el alumno tuvo tiempo de contestar.
3) Permita que el alumno que no ha tenido tiempo de terminar, complete el examen durante el recreo o durante otra clase, con usted presente.
Y en cualquier caso, si un alumno le pide más tiempo para completar su examen, entiéndalo como un halago: ha aprendido tanto gracias a usted, que necesita mucho tiempo para poder plasmarlo todo. Pero por favor, NO QUITE el examen a un alumno mientras está escribiendo, ni mucho menos se le ocurra romperlo. Estoy seguro de que si valora en algo ser profesor, no quiere que nadie pueda recordarle por ello.
Fuente: educarconsentido.com